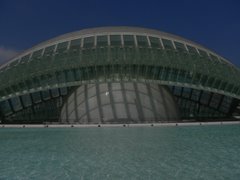Évora, martes 22 de mayo de 2007.
Sólo existe un viaje posible: el viaje que es la vida. Lo demás son paseos, más o menos largos o duraderos, dentro del tiempo y del mundo. Aventuras (decimos) por otros países o ciudades; riesgos que correr (creemos) con nueva gente. Como si no hubiera nada de esto en la vida cotidiana.
Pero el autoengaño a veces surte efecto y, un buen día, uno se cree viajero, de repente, como salido de un sueño o de una novela, envuelto en una ficción que atraviesa, poro a poro, cada miembro revitalizándolo con una mal entendida dosis de ilusión tras tantos años de bostezos ahogados sobre un aburrido sofá. Nos levantamos, entonces, dejando impresa en los cojines la postura abandonada, como quien dejara atrás su propia sombra. Una tensión se apodera de nuestros músculos, los pulmones se expanden a fondo recogiendo partículas flotantes de voluntad, fuerza y libertad recién adquiridas, y hasta los ojos empiezan a distinguir brillos y tonos nuevos, reveladores de que algo diferente está a punto de suceder. Tras algunos preparativos menos necesarios que mecánicos, el viajero (el que se cree viajero) comienza su andadura.
Hay en este sentido dos tipos de viajeros: los que huyen y los que buscan. Los que huyen (cada uno de sus particulares fantasmas) son todos; los que buscan ya son menos y, de éstos, menos aún los que encuentran. Qué afortunados.
Hace unos años (ahora parecen siglos), mi primer viaje: Granada, como auténtica experiencia de iniciación a un mundo (entendía yo) sin leyes, sin compromisos, atrayente hasta la embriaguez por las posibilidades que ofrecía (y aquellos sabores que deleitaban vista, olfato y oído...). Lo prohibido, rozando, confundiéndose constantemente con lo deseado, era el motivo recurrente. En realidad, supe después, aquel viaje había comenzado mucho antes de Granada, y no acabó hasta mucho después.
Lo prohibido. Aún a veces creo que volvería a buscarlo. Algunas obsesiones, como los fantasmas, como nuestra misma sombra, nunca terminan de despegársenos de los talones, mal que usemos contra ellas todos los filos del mundo.
Mi último viaje: Évora, aún inconcluso, algo tiene de todo aquello (un cierto espíritu se le asemeja, mi esencia tal vez). También de búsqueda, por supuesto. Pero al fin y al cabo, el mundo es esférico, y una sale en busca del Nuevo Mundo, siguiendo al sol del ocaso sea de día o de noche, siguiendo cantos de sirena bajo tormentas o calmas y, dada la vuelta completa, sólo se encuentra a sí misma (que no es poco) en el punto de partida, aunque algo más vieja (más sabia, quizás).
Y, un buen día, de repente, una siente con una intensidad inesperada que ha de regresar al sofá (a otro sofá, claro, han pasado los años), a ese espacio familiar que se constituyó, en algún momento, como símbolo del descanso, del equilibrio, de la identidad. No sé muy bien cómo ni cuándo sucedió pero, tras más de tres años a su lado, sé el nombre y los apellidos de ese lugar de cálida acogida. De alguna manera (mágica, supongo), esa persona se convirtió en casa, jardín, cama y espejo, en el viaje más auténtico y deseado: en mi vida misma, que es el viaje por antonomasia.
miércoles, 18 de julio de 2007
CRISTALES EBORENSES
Porque algunos hace semanas que esperáis este relato:
Évora, jueves 24 de mayo de 2007.
Llegamos a la finca a las nueve de la noche, bajo la lluvia, pisando barro y atravesados por un viento húmedo y oscuro que perforaba los dedos y trepaba por la espalda con tremenda rapidez. La Quinta das Rosas estaba a las afueras de Évora, más aislada por la actitud de sus dueños que por las condiciones geográficas de la zona. Dimos algunas vueltas, preguntamos a los lugareños desde la ventanilla del coche y descubrimos que habíamos pasado de largo la puerta enrejada varias veces. Al fin dentro, nos presentamos a la dueña, Isabelle, una francesa casi cincuentona de la que ya sabíamos algunos datos: casada durante veinte años con un portugués y con hijos también portugueses, le fue diagnosticado un cáncer terminal. Fue ingresada en un hospital, desahuciada por familiares, amigos y médicos. Todos los cuales, al parecer, asumieron que aquella enfermedad era mortal. Todos menos ella, que decidió que podría controlarla, a pesar de que en toda su vida jamás había sido capaz de controlar cosa alguna, ni tan siquiera a sus propios hijos, como reconoció más tarde.
Cómo superó su enfermedad y sorteó a la muerte misma, es algo que no supo explicar. Tampoco yo lo hubiera entendido si lo hubiera explicado; no sólo porque mi comprensión del idioma (hablaba portugués más que aceptablemente) fuera limitada, también porque en mi cabeza no tiene cabida que una enfermedad mortal no mate. Pero éste, claro, es un pensamiento que no tenía la más mínima intención de compartir con nadie. Nos contó, un rato más tarde, que hizo borrón y cuenta nueva, abandonó hospital, familia, amigos y también enfermedad, y se marchó a recorrer (a vivir) el Camino de Santiago. Sola y con un equipaje más bien escasamente cargado de religiosidad.
Unos años después, siguió narrando tras presentarse aún en la entrada del salón, conoció a Paulo, el otro anfitrión de la cena que estaba a punto de celebrarse, con quien se embarcó en la aventura de fundar la Quinta das Rosas, al darse cuenta de que tenían en común el mismo proyecto, las mismas inquietudes y la misma forma de entender la existencia. Y, como digo, esto fue lo que nos contó, su versión, aunque, sinceramente, acabada una velada que se prolongó durante cuatro largas horas de conversación ininterrumpida, yo nada vi que les asemejara, salvo algunos detalles vacuos como que eran vegetarianos, y que, eso sí, los dos pedían un aplauso a gritos.
Nos dijo también que Rui y yo llegábamos antes de tiempo, pues la cita era a las nueve y media, hora a la que bajarían del piso superior el famoso Paulo y Zé Manel, que estaban en plena sesión de yoga. Zé Manel, profesor universitario de Estética, Arte, Historia de la Música y algunas cosas más, era quien nos había propuesto conocer a aquella particular pareja. Mientras esperábamos la llegada de este último, pues haría las veces de enlace intermediario, Isabelle nos ofreció asiento y té de frutas, encendió las velas de la mesa ya puesta y nos entretuvo con las típicas preguntas de cortesía comunes, al parecer, a todos nuestros tres países de nacimiento: si yo entendía el portugués (um bocadinho), de qué parte de España era (de Múrcia), el motivo de mi estancia en Évora (para visitar ao Rui) y si me gustaba (pregunta, ésta última, que me pareció inoportuna y poco discreta porque no la supe interpretar correctamente, pues pensé que se refería a Rui en vez de a Évora... malentendidos habituales en la práctica lingüística propia, ¡cuánto más en la ajena!). En el caso de Rui, los comentarios casi maternales, tal vez más por su forma de mirarle que por el contenido, si bien tengo la certeza de que habría comenzado allí mismo una sesión curativa de imposición de manos (era maestra de Reiki de cuarto o quinto nivel, creo que dijo) para salvar a quien aparentaba (a sus ojos, por supuesto) ser tan inseguro y frágil y estar necesitado de encontrar el camino de la verdad y la salvación. Si se hubiera atrevido a proponérselo, su intencionalidad maternal se hubiera llevado un enorme chasco. Y probablemente Rui no se habría quedado a cenar.
En cualquier caso, Zé Manel apareció en aquel momento, sin cara de haber alcanzado el nivel de meditación anhelado, seguido de Paulo, un lisboeta de mirada inteligente y unos cuantos años más joven que la francesa.
Durante la cena, la conversación fue casi totalmente previsible: unas palabras, pocas, de Zé Manel fueron seguidas de la inevitable narración de las aventuras y desventuras que Isabelle, en primera persona, contó sobre su vida y su no vida, y sobre su muerte y su no muerte, etcétera. Su vocabulario no fue éste, sino punto por punto el mismo que había utilizado Zé Manel, dos noches antes, al proponernos pasar la velada en aquella casa. Quién calcaba a quién estaba muy claro.
Después, evidentemente, la descripción del proyecto común, también según Isabelle. Paulo y ella compraron la Quinta das Rosas dos o tres años antes, donde vivían sin televisor, ni coche, ni más contacto con el mundo exterior que el de las abundantes (se decía) visitas que recibían: personas de Évora, pueblos de alrededor e incluso de Lisboa que llegaban hasta allí para realizar sesiones de yoga y meditación, como Zé Manel mismo, para compartir recetas de cocina vegetariana y trucos de carácter naturalista para solventar problemas de toda índole, o personas, como Rui y yo misma, advenedizas que, con la excusa de una cena, venían preparadas para casi cualquier cosa paranormal y, en nuestro caso, sobre todo, abiertas a escuchar por curiosidad palabras, sí, pero no verdades.
Verdades. Menudo concepto. Fue el vocablo más recurrente en boca de Isabelle. Atenerse a su juego era lo más sencillo para mí, siempre que no tuviera que dar mi opinión (“¿Verdades? Hablemos de otra cosa”). Rui, en cambio, es muy diferente. Él comparte parcialmente el contenido, y le aterrorizan tanto los nexos comunes como todo lo que compone el terreno farragoso de confrontación que queda tras cada punto de inflexión. Así pues, de nuevo la inevitabilidad de lo previsible: preguntas, demanda de definiciones, objeciones, posicionamientos, matices, enfrentamientos de puntos de vista, silencios, muchas cosas calladas, muchas (tal vez demasiadas, tal vez demasiado pocas).
El verbo se fue animando a pesar de la ausencia de carne, tabaco, y alcohol. En todos, el tono quedo, reposado. La respiración lenta y pausada. Por fin, las grandes sentencias, algunas de ellas revulsivas, muchas de ataque de risa. Mejor disimular y aplicarse al plato. Otras, en cambio, evidentes hasta la ingenuidad: cuando se está en el fondo del pozo, con manos amigas extendidas desde lo alto dispuestas a sacarte, aún es necesario un último esfuerzo, el de dejarse coger, para poder ser ayudado. Qué vieja cantinela. Hasta un niño lo sabe. Pero un niño nunca lo diría, claro, y menos en una conversación con adultos.
Al final, como al principio, cada cual se quedó con las mismas cartas que tenía. Zé Manel el que más, pues con todo que acudía a aquella finca cada semana, sabía que nada aprendería de aquella gente. Ni abrió la boca en toda la cena por no hacer gasto inútil de saliva. Y si él, que estaba avisado y conocía el paño, no puso ningún esfuerzo, cuanto menos yo, que carecía de compromiso y vinculación y que, como española y mujer, tenía la salida fácil de no entender o no saber expresar. Aún con todo, siempre es un alivio comprobar que soy la pieza menos interesante de la reunión, y que puedo pasar desapercibida haciéndome invisible, que inaudible ya lo era. De la discusión, como buen y cortés caballero, se encargó Rui, y la mantuvo muy en su sitio y con elegancia, por lo que pude entender.
Un mosquito. De pronto, un maldito mosquito, y no vegetariano precisamente, buscando presa entre los cinco comensales. Las ventanas cerradas, y afuera llovía a cántaros con la furia de mil demonios. Con toda seguridad, el mosquito no venía de la calle. Ése vivía allí, en la apacibilidad del interior, en algún rincón de recogimiento y concentración, y quería darme la bienvenida. Empezaron a entrarme picores por todo el cuerpo, antes incluso de llegar a verlo ni oírlo. Soy alérgica. Pero hay que mantener la compostura, claro, reflejar a los demás la tranquilidad y la paz que trataban de transmitir (y que acabamos pagando al módico precio de siete euros por cabeza, Rui y yo, o dos euros, Zé Manel). Nada de aspavientos en una casa de yoguis meditabundos. Nada de gestos bruscos, muecas de enfado ni respiración nerviosa. La mente puede más que el cuerpo; creamos, pues, que no soy alérgica o, más, que no hay mosquito. No lo consigo, pero aún así decido reincorporarme a la realidad, aunque sin quitarle el ojo al bicho. He perdido el hilo de la conversación. Por su cara, juraría que también Zé Manel. Para cuando consigo descubrir de qué se habla, sorpresa y disgusto: el hombre puede mensurar el sentido de su existencia a través de la cantidad de felicidad disfrutada. La felicidad. Menudo concepto. ¿Y cómo miden ustedes la felicidad, si puede saberse? Estuve a punto de preguntarlo. Por curiosidad o por fastidio, no lo sé muy bien. Me contuve a tiempo: la actitud de Rui continuaba siendo de respeto y consideración (su actitud, digo), y la de Zé Manel era la de quien sabe que no hay nada que discutir. Está bien. Estoy ante profesionales, pensé. Un silencio más. De tantos. Mejor eso que tener que dar mi opinión (“¿Felicidad? Hablemos de otra cosa”). Decidí volver a concentrar toda mi atención en el mosquito. Pero, esta vez sí, controlando cuerpo y mente, alergia, ritmo cardiaco, respiración y sentimientos de asco. Sólo existe el mosquito. Sólo él. Ni el postre, ni el té de jengibre, ni la sonrisa que le dedico a Paulo, ni yo misma. Sólo el mosquito existe. Sólo él. Hasta que, finalmente, también él se esfuma poco a poco en la nada en que se ha convertido todo. Desaparece.
Cuando regreso de mi viaje astral, estoy de nuevo con Rui y con Zé Manel, en un local de Évora dedicado a la música y el teatro. En mi mano izquierda, un martini rosso a medias, con hielo y limón. En la derecha, un cigarro recién encendido (probablemente el tercero o el cuarto en los últimos quince minutos). Frente a mí, en la mesa, un plato con chorizo eborense. Ni yoguis vegetarianos. Ni quintas de Rosas. Ni mosquito. Sólo paz y tranquilidad.
Évora, jueves 24 de mayo de 2007.
Llegamos a la finca a las nueve de la noche, bajo la lluvia, pisando barro y atravesados por un viento húmedo y oscuro que perforaba los dedos y trepaba por la espalda con tremenda rapidez. La Quinta das Rosas estaba a las afueras de Évora, más aislada por la actitud de sus dueños que por las condiciones geográficas de la zona. Dimos algunas vueltas, preguntamos a los lugareños desde la ventanilla del coche y descubrimos que habíamos pasado de largo la puerta enrejada varias veces. Al fin dentro, nos presentamos a la dueña, Isabelle, una francesa casi cincuentona de la que ya sabíamos algunos datos: casada durante veinte años con un portugués y con hijos también portugueses, le fue diagnosticado un cáncer terminal. Fue ingresada en un hospital, desahuciada por familiares, amigos y médicos. Todos los cuales, al parecer, asumieron que aquella enfermedad era mortal. Todos menos ella, que decidió que podría controlarla, a pesar de que en toda su vida jamás había sido capaz de controlar cosa alguna, ni tan siquiera a sus propios hijos, como reconoció más tarde.
Cómo superó su enfermedad y sorteó a la muerte misma, es algo que no supo explicar. Tampoco yo lo hubiera entendido si lo hubiera explicado; no sólo porque mi comprensión del idioma (hablaba portugués más que aceptablemente) fuera limitada, también porque en mi cabeza no tiene cabida que una enfermedad mortal no mate. Pero éste, claro, es un pensamiento que no tenía la más mínima intención de compartir con nadie. Nos contó, un rato más tarde, que hizo borrón y cuenta nueva, abandonó hospital, familia, amigos y también enfermedad, y se marchó a recorrer (a vivir) el Camino de Santiago. Sola y con un equipaje más bien escasamente cargado de religiosidad.
Unos años después, siguió narrando tras presentarse aún en la entrada del salón, conoció a Paulo, el otro anfitrión de la cena que estaba a punto de celebrarse, con quien se embarcó en la aventura de fundar la Quinta das Rosas, al darse cuenta de que tenían en común el mismo proyecto, las mismas inquietudes y la misma forma de entender la existencia. Y, como digo, esto fue lo que nos contó, su versión, aunque, sinceramente, acabada una velada que se prolongó durante cuatro largas horas de conversación ininterrumpida, yo nada vi que les asemejara, salvo algunos detalles vacuos como que eran vegetarianos, y que, eso sí, los dos pedían un aplauso a gritos.
Nos dijo también que Rui y yo llegábamos antes de tiempo, pues la cita era a las nueve y media, hora a la que bajarían del piso superior el famoso Paulo y Zé Manel, que estaban en plena sesión de yoga. Zé Manel, profesor universitario de Estética, Arte, Historia de la Música y algunas cosas más, era quien nos había propuesto conocer a aquella particular pareja. Mientras esperábamos la llegada de este último, pues haría las veces de enlace intermediario, Isabelle nos ofreció asiento y té de frutas, encendió las velas de la mesa ya puesta y nos entretuvo con las típicas preguntas de cortesía comunes, al parecer, a todos nuestros tres países de nacimiento: si yo entendía el portugués (um bocadinho), de qué parte de España era (de Múrcia), el motivo de mi estancia en Évora (para visitar ao Rui) y si me gustaba (pregunta, ésta última, que me pareció inoportuna y poco discreta porque no la supe interpretar correctamente, pues pensé que se refería a Rui en vez de a Évora... malentendidos habituales en la práctica lingüística propia, ¡cuánto más en la ajena!). En el caso de Rui, los comentarios casi maternales, tal vez más por su forma de mirarle que por el contenido, si bien tengo la certeza de que habría comenzado allí mismo una sesión curativa de imposición de manos (era maestra de Reiki de cuarto o quinto nivel, creo que dijo) para salvar a quien aparentaba (a sus ojos, por supuesto) ser tan inseguro y frágil y estar necesitado de encontrar el camino de la verdad y la salvación. Si se hubiera atrevido a proponérselo, su intencionalidad maternal se hubiera llevado un enorme chasco. Y probablemente Rui no se habría quedado a cenar.
En cualquier caso, Zé Manel apareció en aquel momento, sin cara de haber alcanzado el nivel de meditación anhelado, seguido de Paulo, un lisboeta de mirada inteligente y unos cuantos años más joven que la francesa.
Durante la cena, la conversación fue casi totalmente previsible: unas palabras, pocas, de Zé Manel fueron seguidas de la inevitable narración de las aventuras y desventuras que Isabelle, en primera persona, contó sobre su vida y su no vida, y sobre su muerte y su no muerte, etcétera. Su vocabulario no fue éste, sino punto por punto el mismo que había utilizado Zé Manel, dos noches antes, al proponernos pasar la velada en aquella casa. Quién calcaba a quién estaba muy claro.
Después, evidentemente, la descripción del proyecto común, también según Isabelle. Paulo y ella compraron la Quinta das Rosas dos o tres años antes, donde vivían sin televisor, ni coche, ni más contacto con el mundo exterior que el de las abundantes (se decía) visitas que recibían: personas de Évora, pueblos de alrededor e incluso de Lisboa que llegaban hasta allí para realizar sesiones de yoga y meditación, como Zé Manel mismo, para compartir recetas de cocina vegetariana y trucos de carácter naturalista para solventar problemas de toda índole, o personas, como Rui y yo misma, advenedizas que, con la excusa de una cena, venían preparadas para casi cualquier cosa paranormal y, en nuestro caso, sobre todo, abiertas a escuchar por curiosidad palabras, sí, pero no verdades.
Verdades. Menudo concepto. Fue el vocablo más recurrente en boca de Isabelle. Atenerse a su juego era lo más sencillo para mí, siempre que no tuviera que dar mi opinión (“¿Verdades? Hablemos de otra cosa”). Rui, en cambio, es muy diferente. Él comparte parcialmente el contenido, y le aterrorizan tanto los nexos comunes como todo lo que compone el terreno farragoso de confrontación que queda tras cada punto de inflexión. Así pues, de nuevo la inevitabilidad de lo previsible: preguntas, demanda de definiciones, objeciones, posicionamientos, matices, enfrentamientos de puntos de vista, silencios, muchas cosas calladas, muchas (tal vez demasiadas, tal vez demasiado pocas).
El verbo se fue animando a pesar de la ausencia de carne, tabaco, y alcohol. En todos, el tono quedo, reposado. La respiración lenta y pausada. Por fin, las grandes sentencias, algunas de ellas revulsivas, muchas de ataque de risa. Mejor disimular y aplicarse al plato. Otras, en cambio, evidentes hasta la ingenuidad: cuando se está en el fondo del pozo, con manos amigas extendidas desde lo alto dispuestas a sacarte, aún es necesario un último esfuerzo, el de dejarse coger, para poder ser ayudado. Qué vieja cantinela. Hasta un niño lo sabe. Pero un niño nunca lo diría, claro, y menos en una conversación con adultos.
Al final, como al principio, cada cual se quedó con las mismas cartas que tenía. Zé Manel el que más, pues con todo que acudía a aquella finca cada semana, sabía que nada aprendería de aquella gente. Ni abrió la boca en toda la cena por no hacer gasto inútil de saliva. Y si él, que estaba avisado y conocía el paño, no puso ningún esfuerzo, cuanto menos yo, que carecía de compromiso y vinculación y que, como española y mujer, tenía la salida fácil de no entender o no saber expresar. Aún con todo, siempre es un alivio comprobar que soy la pieza menos interesante de la reunión, y que puedo pasar desapercibida haciéndome invisible, que inaudible ya lo era. De la discusión, como buen y cortés caballero, se encargó Rui, y la mantuvo muy en su sitio y con elegancia, por lo que pude entender.
Un mosquito. De pronto, un maldito mosquito, y no vegetariano precisamente, buscando presa entre los cinco comensales. Las ventanas cerradas, y afuera llovía a cántaros con la furia de mil demonios. Con toda seguridad, el mosquito no venía de la calle. Ése vivía allí, en la apacibilidad del interior, en algún rincón de recogimiento y concentración, y quería darme la bienvenida. Empezaron a entrarme picores por todo el cuerpo, antes incluso de llegar a verlo ni oírlo. Soy alérgica. Pero hay que mantener la compostura, claro, reflejar a los demás la tranquilidad y la paz que trataban de transmitir (y que acabamos pagando al módico precio de siete euros por cabeza, Rui y yo, o dos euros, Zé Manel). Nada de aspavientos en una casa de yoguis meditabundos. Nada de gestos bruscos, muecas de enfado ni respiración nerviosa. La mente puede más que el cuerpo; creamos, pues, que no soy alérgica o, más, que no hay mosquito. No lo consigo, pero aún así decido reincorporarme a la realidad, aunque sin quitarle el ojo al bicho. He perdido el hilo de la conversación. Por su cara, juraría que también Zé Manel. Para cuando consigo descubrir de qué se habla, sorpresa y disgusto: el hombre puede mensurar el sentido de su existencia a través de la cantidad de felicidad disfrutada. La felicidad. Menudo concepto. ¿Y cómo miden ustedes la felicidad, si puede saberse? Estuve a punto de preguntarlo. Por curiosidad o por fastidio, no lo sé muy bien. Me contuve a tiempo: la actitud de Rui continuaba siendo de respeto y consideración (su actitud, digo), y la de Zé Manel era la de quien sabe que no hay nada que discutir. Está bien. Estoy ante profesionales, pensé. Un silencio más. De tantos. Mejor eso que tener que dar mi opinión (“¿Felicidad? Hablemos de otra cosa”). Decidí volver a concentrar toda mi atención en el mosquito. Pero, esta vez sí, controlando cuerpo y mente, alergia, ritmo cardiaco, respiración y sentimientos de asco. Sólo existe el mosquito. Sólo él. Ni el postre, ni el té de jengibre, ni la sonrisa que le dedico a Paulo, ni yo misma. Sólo el mosquito existe. Sólo él. Hasta que, finalmente, también él se esfuma poco a poco en la nada en que se ha convertido todo. Desaparece.
Cuando regreso de mi viaje astral, estoy de nuevo con Rui y con Zé Manel, en un local de Évora dedicado a la música y el teatro. En mi mano izquierda, un martini rosso a medias, con hielo y limón. En la derecha, un cigarro recién encendido (probablemente el tercero o el cuarto en los últimos quince minutos). Frente a mí, en la mesa, un plato con chorizo eborense. Ni yoguis vegetarianos. Ni quintas de Rosas. Ni mosquito. Sólo paz y tranquilidad.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)