Cuando tenía seis o siete años, en el colegio pidieron que cada niño dibujara en cartulina los rostros de sus padres, a tamaño natural. Una vez dibujados, coloreados y recortados, la profesora se encargaba de agujerear los ojos y de colocar gomas de oreja a oreja que sirvieran de sujeción a cada máscara. Las caretas resultantes podían ser utilizadas en las cercanas fechas de carnaval.
Llegué a probármelas, antes de llevarlas a casa, pero no como máscaras, pues sólo vi en ellas cartón con incómodos agujeros a los que asomar los ojos. Una máscara es otra cosa. A veces precisa de miedo por parte del que la porta, de mentiras suficientemente autoconviencentes. Otras veces, las de los momentos más distendidos, precisa de mucha imaginación, y de fe en que se produzca la disolución de las identidades del yo y del otro, resultando de todo ello un yo-que-deviene-en-un-otro. Y yo, de eso (imaginación y fe), tenía bien poco por aquel entonces; al menos, en lo que a aplicarme a adoptar el rol de mis padres se refiere.
El caso es que aparecí por casa, aquel día, con ambas caretas: una, grande y redonda, representaba a mi madre (en realidad, no representaba, sino que "era" cómo yo veía a mi madre); la otra, pequeña y escurrida, "era" mi padre. A mi padre le encantaron. Sonrió y dijo que había que hacerles un hueco en la pared, junto al resto de creaciones tanto mías como de mi hermana. En cambio, el primer comentario que salió de labios de mi madre fue "¿Por qué me has hecho tan grande?".
Aunque poco entendía yo entonces (como ahora) de psicología, supe de inmediato que algo no marchaba bien en todo aquello. Mi padre me disculpaba. Mi madre parecía bastante molesta. Y ninguno de los dos hablaba, en realidad, del tamaño en sí de la careta. Me di cuenta de que "grande" era "malo", y esta identidad tenía pleno sentido en mi cabeza, pues era consciente, por primera vez en mi vida, de que de alguna extraña forma en aquella careta se podía leer mi pensamiento, de que en ella se reflejaban algunos de mis sentimientos ocultos hasta entonces (eso creía yo) como el de que, para mí, mi madre era mala.
Sin embargo, me sentía culpable, como si el fallo viniera de mí, como si no me hubiera esforzado para funcionar con la suficiente capacidad de amar. Y me dolía haberle hecho daño a mi madre.
Un año después, en el colegio nos propusieron escribir un cuento. Me puse manos a la obra al llegar a casa, con lápiz y papel y la cabeza llena de aventuras que contar. Como protagonista, inventé a un chico mayor, de diez años: Alfonsín. Sabía que tenía que ser un chico (era genial ser un chico), pero le puse el nombre más estúpido que se me ocurrió en aquel momento. Alfonsín. Un verdadero absurdo. Pero el nombre intentaba compensar (y esconder) el resto de sus magníficas cualidades de héroe: era hijo único y no tenía padres; podía tomar sus propias decisiones sin dar explicaciones a nadie; era amigo de sus amigos; era aventurero y valiente. Su nombre se perfilaba como su máscara de humildad ante el mundo.
Tenía dos amigos de nombres maravillosos: María y Óliver, dos hermanos de la misma edad que Alfonsín, y que representaban las características opuestas: ordenados, disciplinados, responsables y obedientes, cobardes y con poca chispa. La personificación misma del sentido común más puramente cristiano-burgués.
Alfonsín les propone escaparse de casa, dejarlo todo y marcharse al bosque a enfrentar mil aventuras y peligros de previsible final feliz.
Aparece la voz de la razón: María y Óliver han de consultar a sus padres (éstos, literalmente, "Padre de María y Óliver" y "Madre de María y Óliver"), de los que depende el permiso, el visto bueno, en definitiva: la bendición... ¡¡para escaparse de casa!!
Yo sabía que sería la "Madre" la que daría el no por respuesta a la proposición de los dos hermanos. Me había pasado demasiadas veces. Y sabía que el "Padre" se limitaría a observar la escena impasible a pesar de su disconformidad. La postura del "Padre" siempre era cómoda, de no confrontación.
Pero sabía también que, terminado el relato, lo leerían mis propios padres y verían en aquellas decisiones reflejos de sí mismos, imágenes congeladas, deformadas, "demasiado grandes" para mi madre, "demasiado pequeñas" para mi padre, que odiarían al momento.
Decidí que era preferible equilibrar la balanza que medía el abismo entre ellos, compensándolos, uniformándolos y faltando a la verdad; añadí un personaje más, una vecina del matrimonio, anciana señora cincuentona, viuda, gorda y amargada, y con el nombre más terrorífico que pude encontrar. "Doña Tula". ¡"Doña Tula"! Aún hoy su nombre me produce pavor.
Aquella vieja era la clásica metomentodo sin argumentos que hacía la vida imposible a quien deseara un poco de felicidad. Obviamente, era mi madre. Y convenció a los "Padres" de que María y Óliver no podían ir al bosque, por lo que Alfonsín se tuvo que marchar solo. En realidad, Alfonsín siempre había estado solo. De sus aventuras en el bosque y de su encuentro con el vagabundo "You", tal vez hable otro día.
Por supuesto, pueden estar tranquilos, la historia tuvo un final feliz para Alfonsín. No tanto para mí. Mis padres recibieron el cuento con inmensa alegría (demasiada), pues venía acompañado de una nota que mi profesora me dedicaba: "Si todo esto ha salido de tu cabeza, si no lo has copiado de un libro, tienes un gran futuro como escritora. Ánimo. Sigue escribiendo". Terrible esta frase y lo que produjo a su alrededor. Han pasado veinte años, y sigo aguantando a duras penas su carga.
Y en lo que respecta a mi madre... Sólo hizo un comentario con respecto al contenido del cuento: "Y a Doña Tula, ¿por qué la has puesto de mala?"... ¡Virgen santísima! ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿No puede dejar pasar sus sospechas, sus intuiciones? ¿No podríamos las dos disimular, enmascararnos bajo las reglas de que todas las caretas tienen el mismo tamaño? ¿No ve que intento evitarle un sufrimiento inútil? ¿No se da cuenta de que toda esa maniobra de ocultación sólo existe porque la quiero?
miércoles, 13 de junio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


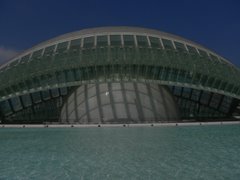



1 comentario:
Fantástica historia de recuerdos de la infancia que nos acompañan de por vida como las guías de jardines y fantasmas.
Publicar un comentario