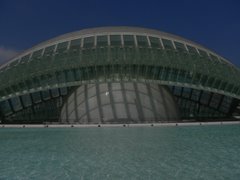Ha no mucho tiempo, discutía con alguien sobre la cuestión de si una persona enamorada no correspondida debía o no declarar sus sentimientos, hacerlos llegar, empujarlos hacia el oído del ser amado en forma de susurro o de carta de amor.
El problema no es fácilmente respondible. Para la persona con la que hablaba, esa declaración era casi una traición hacia el otro, más aún, una traición a sí mismo, a la dignidad del que rompe su silencio y pone, con ello, en peligro la estructura completa del mundo. Para la persona con la que hablaba, probablemente, el pánico no proviene tanto del punto de vista del que ama y lo expresa, como del que es amado y no sabría qué hacer con tal gesto de sinceridad. Es complicado.
Cuando Cupido se venga de Apolo, es implacable: de su saetífera aljaba -cuenta Ovidio- sacó dos dardos de efectos diferentes; uno de ellos, produce el amor; el otro, lo hace huir. El dardo de la venganza es un dardo doble: Apolo amará a Dafne y, no contento con ese castigo, además, Dafne huirá de Apolo. El castigo de Apolo no es declararse, sino no alcanzar jamás al objeto de su amor. Pero tal vez, de alguna manera, el castigo de Dafne sí sea que Apolo comparta sus sentimientos por ella, tener que enterarse de que alguien a quien no aprecia la pretende. Así, Dafne no puede menos que huir, esconderse en las profundidades del bosque, desaparecer, intentarlo al menos, para borrar de su memoria cuáles son los sentimientos de Apolo hacia ella.
Tal vez, Cupido no hizo un buen cálculo: si era con Apolo su enfado, tendría que haber sido para Apolo el dardo de la huida, y no para Dafne. Por suerte, la historia tiene un final feliz. En su desesperación, Apolo apela a las divinidades de los ríos, y les pide la metamorfosis de la figura de Dafne, el ser amado al que odia amar. Apenas acabó Apolo su plegaria, la bella Dafne se empezó a transformar: una delgada corteza ciñe su tierno pecho,/ sus cabellos crecen como hojas, sus brazos como ramas,/ sus pies ha poco tan veloces se adhieren en raíces perezosas,/ en lugar del rostro está la copa: sólo la belleza queda en ella (Ovidio, La Metamorfosis, 548-552). Final feliz, pues, en tanto que Dafne, el bello árbol Dafne, no oirá nunca más los sollozos desgarrados de Apolo, ni sus susurros cariñosos, ni sonido otro que el de la brisa entre sus ramas.
viernes, 29 de junio de 2007
martes, 26 de junio de 2007
HISTORIAS DE CRISTAL
A Toyen, a Nuri, a Belcebú y a Lady Olé, porque sus historias me emocionan.
Decía Claudio Magris, en el primer párrafo de su libro A ciegas: "a decir verdad no estoy seguro, por más que haya sido yo quien lo escribiera, de que nadie pueda contar la vida de un hombre mejor que él mismo". Yo tampoco estoy segura de que tuviera razón. Más bien al contrario, estoy en total desacuerdo con esa primera idea suya.
No es ésta una ley que sirva para todos los hombres, es cierto, pero sería ingenuo pensar que todos nosotros tenemos los derechos exclusivos del copyright de nuestras vidas. En cualquier caso, y aunque no sea siempre así, otros pueden escribir nuestra historia mejor que nosotros mismos, de tal modo que el protagonista, al leerse, se podría encontrar un "sí mismo" más idéntico a su "sí mismo" del que jamás pudiera haber escrito, dicho, pensado o sentido nunca. Y por qué no. Si bien, tampoco es fácil que esto ocurra: probablemente incluso lo que suceda sea que ante un cuento o una narración, por ejemplo, el protagonista niegue la realidad, afirme que nunca pasó así y jamás reconozca que todo empezó con un plano aéreo de la ciudad, que continuó con un flashback sobre vivencias del pasado ni que todo terminó con un fundido en negro cerrándose sobre su rostro. Pero, ¿qué sabrá esa persona de lo que realmente sucedió allí? ¿Qué podría contarme de sí misma más real que eso? Como todos sabemos, si las historias pretenden tener un mínimo de verosimilitud, necesitan un poquito de artificio, una pizca de atrezzo y mucho, muchísimo, maquillaje.
A mí, personalmente, me encantaría encontrar a ese escritor que me contara, que me narrara como si de un doble mío se tratara, que me dijera quién soy, qué me ha pasado, qué siento por alguien. Y aunque no fuese ése el resultado: correría con el riesgo.
Decía Claudio Magris, en el primer párrafo de su libro A ciegas: "a decir verdad no estoy seguro, por más que haya sido yo quien lo escribiera, de que nadie pueda contar la vida de un hombre mejor que él mismo". Yo tampoco estoy segura de que tuviera razón. Más bien al contrario, estoy en total desacuerdo con esa primera idea suya.
No es ésta una ley que sirva para todos los hombres, es cierto, pero sería ingenuo pensar que todos nosotros tenemos los derechos exclusivos del copyright de nuestras vidas. En cualquier caso, y aunque no sea siempre así, otros pueden escribir nuestra historia mejor que nosotros mismos, de tal modo que el protagonista, al leerse, se podría encontrar un "sí mismo" más idéntico a su "sí mismo" del que jamás pudiera haber escrito, dicho, pensado o sentido nunca. Y por qué no. Si bien, tampoco es fácil que esto ocurra: probablemente incluso lo que suceda sea que ante un cuento o una narración, por ejemplo, el protagonista niegue la realidad, afirme que nunca pasó así y jamás reconozca que todo empezó con un plano aéreo de la ciudad, que continuó con un flashback sobre vivencias del pasado ni que todo terminó con un fundido en negro cerrándose sobre su rostro. Pero, ¿qué sabrá esa persona de lo que realmente sucedió allí? ¿Qué podría contarme de sí misma más real que eso? Como todos sabemos, si las historias pretenden tener un mínimo de verosimilitud, necesitan un poquito de artificio, una pizca de atrezzo y mucho, muchísimo, maquillaje.
A mí, personalmente, me encantaría encontrar a ese escritor que me contara, que me narrara como si de un doble mío se tratara, que me dijera quién soy, qué me ha pasado, qué siento por alguien. Y aunque no fuese ése el resultado: correría con el riesgo.
CRISTALES EN BLANCO Y NEGRO
Hace ya algunos días que dedico mi tiempo a lecturas relacionadas con la posibilidad/imposibilidad de la escritura. Encontrarme cara a cara con las llamadas literaturas del No me hace replantearme mi recién adquirido hábito de escribir. Los que me conozcan mínimamente sabrán que mi silencio como escritora ha durado unos diez años, fugazmente interrumpidos por alguna carta (de las antiguas sobre papel o de las actuales vía internet), un par de cuentos (sin más interés que el puramente sentimental) y pésimos borradores, esbozos, intentos fallidos de algo que nunca llegó a ser más que papel emborronado en la basura. Me resulta casi imposible explicar qué me ha hecho volver a hacerme con un bolígrafo y un cuaderno siempre a mi disposición en mi bolso, y, más difícil aún, qué me ha llevado a utilizarlos, con mejores o peores resultados. Sin embargo, sé cuál es mi excusa para explicar mi crisis bartlebyana: mi tío Celerino particular es el miedo.
El miedo, por un lado, que se experimenta al descubrir el vértigo en que consiste el lenguaje escrito, ése que nunca va acompañado de un movimiento de cejas o de manos, ése que se sienta desnudo, negro sobre blanco, sin frío ni calor, sin color ni movimiento ni más sonido que el silencio.
El miedo, por otro lado, surgido al intuir que no me pertenezco del todo, que no soy una materia que domino suficientemente, ni por asomo, que no controlo de manera alguna quién o qué soy, que no hay forma de echar el freno ni de pisar el acelerador de mi fantasía, que es imposible para mí indagar con mejores resultados que algunas vagas ideas de carácter general, que quedan fuera de mi alcance mis capacidades, la definición misma de lo que soy se diluye en un intento que puede ser a un tiempo mi orgullo y mi vergüenza.
Y un miedo más, el más terrible: el miedo al lector de entrelíneas. Ser consciente de que por más que yo intentara escribir una simple frase, la más sencilla e inocente palabra sin doblez ni envés, el lector podría acceder al umbral de la puerta, al interior, al conjunto de mi vida entera, a todos esos secretos que ni yo conozco de mí misma por medio de sabe dios qué sortilegios o trucos de brujería. Saber que con sólo dibujar sobre el papel una o dos letras, incluso al azar, el lector ya podría quitarme la ropa, rozar mi piel, penetrar mis pupilas y ver qué se esconde detrás de ellas. Y saber que la violación sólo se puede evitar con el silencio. Y aún de éste, el lector podría sonsacar alguna palabra.
Como esos otros lectores, los lectores de posturas o de miradas, que salen de la nada, se acercan y te observan con detenimiento y sin permiso, y vas tú y te sonrojas como una quinceañera, y miras hacia abajo y jugueteas con tu pelo o te enciendes otro cigarro por hacer algo. Y ellos te disparan a bocajarro un "sé cómo eres" o un "sé cómo te sientes y lo que estás pensando", sólo porque lo han visto en tu forma de mirar por la ventana. Y tú, entonces, encuentras las fuerzas que antes no tenías y te rebelas ante tal alarde de presunción, si bien sabes que es cierto lo que dicen, que es cierto que probablemente estén leyendo lo que tú no quieres que lean en las entrelíneas de tus ojos, pero por mínima dignidad jamás admitirás que te lo digan en voz alta y con tanto aplomo.
Y luego está ese lector que dice "eso que has escrito es exactamente lo que yo siento", o bien, "me he reconocido en tu escrito, me describes a la perfección". Y una se pregunta de dónde carajo se sacan unas ideas semejantes, y cuál de las entrelíneas es la que describe algo así. Y no hay nada más abrumador que cargar con la responsabilidad de ser una escritora de universales; nada hay tan terrorífico como dejar de ser una excepción única en el universo. Porque una cosa es un "me gusta", y otra muy distinta es un "soy así, como tú dices en esas frases"... pues si el otro es de esa forma, ¿de qué forma puedo ser yo? ¿Cómo ser yo sin ser el otro? Y siendo mi propia persona algo tan inasible para mí que no hay forma humana de reflejarla por escrito... y estando el lector tan seguro de que el escrito le define a él... o bien los dos somos la misma persona (aunque siempre me quedará la duda), o bien yo me equivoqué siendo y, sin querer, estoy no siendo yo, o siendo quien no soy... El lector que me conozca mínimamente (¡que levante la mano si se atreve!) sabe que ésa es una de mis más horrendas pesadillas. Me aterroriza. Me aterroriza aún más que saber que el lenguaje escrito se queda pequeño e insuficiente para todo lo que quiero decir; más que saber que no puedo evitar la lectura de entrelíneas; y muchísimo más que saber que soy inabarcable para mí misma: cabría la posibilidad de que esa parte a la que no alcanzo resultara no ser yo, sino un lector, un lector de entrelíneas cualquiera, anónimo, tú mismo que estás ahí sentado, identificado conmigo o, peor, idéntico a mí.
El miedo, por un lado, que se experimenta al descubrir el vértigo en que consiste el lenguaje escrito, ése que nunca va acompañado de un movimiento de cejas o de manos, ése que se sienta desnudo, negro sobre blanco, sin frío ni calor, sin color ni movimiento ni más sonido que el silencio.
El miedo, por otro lado, surgido al intuir que no me pertenezco del todo, que no soy una materia que domino suficientemente, ni por asomo, que no controlo de manera alguna quién o qué soy, que no hay forma de echar el freno ni de pisar el acelerador de mi fantasía, que es imposible para mí indagar con mejores resultados que algunas vagas ideas de carácter general, que quedan fuera de mi alcance mis capacidades, la definición misma de lo que soy se diluye en un intento que puede ser a un tiempo mi orgullo y mi vergüenza.
Y un miedo más, el más terrible: el miedo al lector de entrelíneas. Ser consciente de que por más que yo intentara escribir una simple frase, la más sencilla e inocente palabra sin doblez ni envés, el lector podría acceder al umbral de la puerta, al interior, al conjunto de mi vida entera, a todos esos secretos que ni yo conozco de mí misma por medio de sabe dios qué sortilegios o trucos de brujería. Saber que con sólo dibujar sobre el papel una o dos letras, incluso al azar, el lector ya podría quitarme la ropa, rozar mi piel, penetrar mis pupilas y ver qué se esconde detrás de ellas. Y saber que la violación sólo se puede evitar con el silencio. Y aún de éste, el lector podría sonsacar alguna palabra.
Como esos otros lectores, los lectores de posturas o de miradas, que salen de la nada, se acercan y te observan con detenimiento y sin permiso, y vas tú y te sonrojas como una quinceañera, y miras hacia abajo y jugueteas con tu pelo o te enciendes otro cigarro por hacer algo. Y ellos te disparan a bocajarro un "sé cómo eres" o un "sé cómo te sientes y lo que estás pensando", sólo porque lo han visto en tu forma de mirar por la ventana. Y tú, entonces, encuentras las fuerzas que antes no tenías y te rebelas ante tal alarde de presunción, si bien sabes que es cierto lo que dicen, que es cierto que probablemente estén leyendo lo que tú no quieres que lean en las entrelíneas de tus ojos, pero por mínima dignidad jamás admitirás que te lo digan en voz alta y con tanto aplomo.
Y luego está ese lector que dice "eso que has escrito es exactamente lo que yo siento", o bien, "me he reconocido en tu escrito, me describes a la perfección". Y una se pregunta de dónde carajo se sacan unas ideas semejantes, y cuál de las entrelíneas es la que describe algo así. Y no hay nada más abrumador que cargar con la responsabilidad de ser una escritora de universales; nada hay tan terrorífico como dejar de ser una excepción única en el universo. Porque una cosa es un "me gusta", y otra muy distinta es un "soy así, como tú dices en esas frases"... pues si el otro es de esa forma, ¿de qué forma puedo ser yo? ¿Cómo ser yo sin ser el otro? Y siendo mi propia persona algo tan inasible para mí que no hay forma humana de reflejarla por escrito... y estando el lector tan seguro de que el escrito le define a él... o bien los dos somos la misma persona (aunque siempre me quedará la duda), o bien yo me equivoqué siendo y, sin querer, estoy no siendo yo, o siendo quien no soy... El lector que me conozca mínimamente (¡que levante la mano si se atreve!) sabe que ésa es una de mis más horrendas pesadillas. Me aterroriza. Me aterroriza aún más que saber que el lenguaje escrito se queda pequeño e insuficiente para todo lo que quiero decir; más que saber que no puedo evitar la lectura de entrelíneas; y muchísimo más que saber que soy inabarcable para mí misma: cabría la posibilidad de que esa parte a la que no alcanzo resultara no ser yo, sino un lector, un lector de entrelíneas cualquiera, anónimo, tú mismo que estás ahí sentado, identificado conmigo o, peor, idéntico a mí.
sábado, 16 de junio de 2007
CRISTALES A CABALLO (I)
Mis historias favoritas son las caballerescas, sin duda. Fui educada por una abuela con grandes ideales, con una concepción del mundo excesivamente romántica y con una buena dosis de misoginia. Y esa infancia mía al lado de mi abuela estuvo plagada de libros sobre los mismos caballeros de los que ella me hablaba, libros que me rodeaban física y mentalmente, por dentro y por fuera, libros que yo devoraba sin ningún empacho.
El joven apuesto, de educación refinada, modales impecables y de principios férreos se convirtió en un primer momento en una especie de ideal de la perfección con el que yo soñaba. Con el tiempo, ese ideal se fue materializando en distintas personificaciones. Donde todo el mundo veía un mendigo, yo veía un príncipe desterrado injustamente que algún día recuperaría el lugar en el trono que le correspondía. Donde todos veían un hombre solo en la barra de la taberna agarrado a una botella como si de ella dependiera su vida, yo veía un alma atormentada por los remordimientos demasiado nobles de su dueño. Si un tipo me invitaba a un café, era un perfecto caballero. Si tenía que pagar yo misma mi cena, era un perfecto caballero que respetaba, por encima de su caballerosidad, mi autonomía económica de mujer liberada del yugo masculino imperante. En todo momento y en todo lugar encontraba yo nobles caballeros, y creía en ellos, a menudo con más esperanza ciega que con verdadera convicción. Y todo el mundo era, así, personaje protagonista de la particular novela en que se había acabado convirtiendo mi vida.
Hasta que un día decidí tomar las riendas de la situación, o, más bien, acabar con todo aquello. Cierto que muchas veces había yo acertado y había descubierto magníficos espíritus de nobleza sin igual, a pesar incluso de ellos mismos. Pero no es menos cierto que en numerosas ocasiones aquellos príncipes de cuento de hadas habían resultado ser repelentes sapos, es decir, auténticos gilipollas.
Así pues, un buen día empecé a ser yo el caballero.
En realidad, no sé muy bien cómo ni cuándo. Supongo que fue algo progresivo: un día, en el autobús de camino al centro, cedí mi asiento a una señora que -supuse- lo necesitaba más que yo; otro día, al salir de clase, mantuve la puerta abierta a un compañero aunque -pensé- no era necesario. De alguna manera, esos pequeños y puntuales gestos se fueron convirtiendo en costumbres, fueron arraigando y se instalaron en cada músculo de mi cuerpo; se reprodujeron, surgieron más y más, de todo tipo, y acabaron inundándome desde los pies, anegando al final incluso mi mirada.
Fue lo más difícil: la mirada. La mirada y la mente. Porque un caballero ha de saber mirar como un caballero. Tiene una mirada especial que percibe al otro de una manera particular y que, sobre todo, es percibida como algo diferente, como algo que proviene casi de otro mundo. Algunos actores han conseguido imitarla con bastante credibilidad. Finalmente, conseguí ese milagro. Y la mente: la mente, la mía, siempre había estado un poco impregnada de todo ese halo romántico, pero no del todo. Hasta aquel día. Fue el día en que me nombraron caballero. Aquella misma mañana me había comprado mi primera moto, mi primera montura, y salí a probarla por la autovía hacia la costa. Me fui a dormir aún con el viento revolviéndome el pelo. Y soñé. Soñé que me nombraban caballero, con espada y todo, y que hacía un juramento de por vida. A la mañana siguiente, compré una botella de whisky para poder beber sola en casa cada noche con la mirada perdida en el infinito que hay más allá de la existencia. Conseguí una Biblia para leer en los días más fríos y tenebrosos, pues todo caballero ha de leerla al menos una vez en su vida. Y yo era un caballero. Lo había jurado por mi Dios, por mi rey, por mi patria y por mi honor. Me puse una muñequera negra en la diestra por si tenía que batirme, para que me pillara en caliente. Ayuné durante varios días, preparando mi cuerpo para los posibles imprevistos y sus rigores.
¡Necesitaba una dama en mi vida! De repente me di cuenta: todo caballero necesita una dama, una dama inalcanzable, por supuesto, pero que sirviera de inspiración a mis actos, y de paraíso, y de láudano en los momentos más bajos. Una dama fuera de mis posibilidades que me obligara a darme a la bebida o a salir del alcoholismo, según fuera el caso. Una dama por la cuál morir fuera un agradable paseo.
Y necesitaba un amigo, claro. Pensé mucho sobre esto, pues no servía cualquiera. Las mujeres, como amigas, estaban descartadas, eso seguro. Ellas no entendían nada. Pero es que los hombres cada vez andaban peor; además de que casi todos ellos resultaban ser unos gilipollas, como ya he dicho, los pocos que quedaban que merecieran la pena eran ya caballeros, que se creían muy importantes y que no se dejarían tratar como simples escuderos. Iba a ser muy complicado encontrar un amigo. Incluso pensé prescindir de él, pero era imposible. Si una dama era un motivo, una excusa o una razón de ser de la que emana el sentido de la existencia, así un amigo es un testigo, un espectador, un espejo que me devolvería la cordura.
Pero no encontré dama. Y no encontré ese amigo. Y las metas para vivir escaseaban. Y los testigos de mi vida, pocos, no entendían nada. No podían entenderlo. Era imposible. Les echaba encima mi mirada de caballero, y ellos preguntaban, perplejos, "¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así?". Que qué me pasa. Entre caballeros, esas preguntas no tienen cabida, señores. Me daban ganas de sacar la espada y retarles a todos a un duelo junto al muro del convento más cercano al caer la noche. Y, aunque nunca hice nada semejante, algunos parecían comprender con quién tendrían que vérselas de seguir con aquella sarta de estupideces, pues no volvieron a tener el atrevemiento de repetir tales preguntas. El hielo de mi mirada, el rictus en mis labios, mis mandíbulas apretadas y la sombra de mi sombrero de ala ancha proyectándose en la amenaza de mi cara. Surtió efecto.
Pero hubo un tipo desgraciado y maloliente que una vez tuvo la osadía de tutearme. Estuvo a punto de correr la sangre. Me pasé los dedos lentamente por el bigote, le medí con la mirada. Era un bastardo borracho con un grupo de camaradas riéndole la maldita gracia. Siete contra uno. Decidí perdonarles la vida y seguir mi camino, aunque sin darles la espalda. Alargué mi mano hasta el sombrero, toqué levemente su ala y retrocedí, marcha atrás, sin quitarles el ojo de encima, hasta las sombras de la esquina donde me di la vuelta envolviéndome en mi capa de oscuridad. En el último instante, cuando yo ya había doblado por la calle de al lado, una voz llegó hasta mis oídos. Aquel carcamal me llamó "Puta loca". Pardiez, que eso no se lo podía permitir. Un rayo de odio restalló en mis ojos y mi mano estaba ya desenvainando cuando, por la esquina contraria, apareció un grupo de corchetes. Tuve que disimular la espada bajo la capa y esperar a que pasaran. Cuando volví a por ellos, el grupo había desaparecido. Rufianes. Cobardes. Siete contra uno y no habían dado la cara.
El joven apuesto, de educación refinada, modales impecables y de principios férreos se convirtió en un primer momento en una especie de ideal de la perfección con el que yo soñaba. Con el tiempo, ese ideal se fue materializando en distintas personificaciones. Donde todo el mundo veía un mendigo, yo veía un príncipe desterrado injustamente que algún día recuperaría el lugar en el trono que le correspondía. Donde todos veían un hombre solo en la barra de la taberna agarrado a una botella como si de ella dependiera su vida, yo veía un alma atormentada por los remordimientos demasiado nobles de su dueño. Si un tipo me invitaba a un café, era un perfecto caballero. Si tenía que pagar yo misma mi cena, era un perfecto caballero que respetaba, por encima de su caballerosidad, mi autonomía económica de mujer liberada del yugo masculino imperante. En todo momento y en todo lugar encontraba yo nobles caballeros, y creía en ellos, a menudo con más esperanza ciega que con verdadera convicción. Y todo el mundo era, así, personaje protagonista de la particular novela en que se había acabado convirtiendo mi vida.
Hasta que un día decidí tomar las riendas de la situación, o, más bien, acabar con todo aquello. Cierto que muchas veces había yo acertado y había descubierto magníficos espíritus de nobleza sin igual, a pesar incluso de ellos mismos. Pero no es menos cierto que en numerosas ocasiones aquellos príncipes de cuento de hadas habían resultado ser repelentes sapos, es decir, auténticos gilipollas.
Así pues, un buen día empecé a ser yo el caballero.
En realidad, no sé muy bien cómo ni cuándo. Supongo que fue algo progresivo: un día, en el autobús de camino al centro, cedí mi asiento a una señora que -supuse- lo necesitaba más que yo; otro día, al salir de clase, mantuve la puerta abierta a un compañero aunque -pensé- no era necesario. De alguna manera, esos pequeños y puntuales gestos se fueron convirtiendo en costumbres, fueron arraigando y se instalaron en cada músculo de mi cuerpo; se reprodujeron, surgieron más y más, de todo tipo, y acabaron inundándome desde los pies, anegando al final incluso mi mirada.
Fue lo más difícil: la mirada. La mirada y la mente. Porque un caballero ha de saber mirar como un caballero. Tiene una mirada especial que percibe al otro de una manera particular y que, sobre todo, es percibida como algo diferente, como algo que proviene casi de otro mundo. Algunos actores han conseguido imitarla con bastante credibilidad. Finalmente, conseguí ese milagro. Y la mente: la mente, la mía, siempre había estado un poco impregnada de todo ese halo romántico, pero no del todo. Hasta aquel día. Fue el día en que me nombraron caballero. Aquella misma mañana me había comprado mi primera moto, mi primera montura, y salí a probarla por la autovía hacia la costa. Me fui a dormir aún con el viento revolviéndome el pelo. Y soñé. Soñé que me nombraban caballero, con espada y todo, y que hacía un juramento de por vida. A la mañana siguiente, compré una botella de whisky para poder beber sola en casa cada noche con la mirada perdida en el infinito que hay más allá de la existencia. Conseguí una Biblia para leer en los días más fríos y tenebrosos, pues todo caballero ha de leerla al menos una vez en su vida. Y yo era un caballero. Lo había jurado por mi Dios, por mi rey, por mi patria y por mi honor. Me puse una muñequera negra en la diestra por si tenía que batirme, para que me pillara en caliente. Ayuné durante varios días, preparando mi cuerpo para los posibles imprevistos y sus rigores.
¡Necesitaba una dama en mi vida! De repente me di cuenta: todo caballero necesita una dama, una dama inalcanzable, por supuesto, pero que sirviera de inspiración a mis actos, y de paraíso, y de láudano en los momentos más bajos. Una dama fuera de mis posibilidades que me obligara a darme a la bebida o a salir del alcoholismo, según fuera el caso. Una dama por la cuál morir fuera un agradable paseo.
Y necesitaba un amigo, claro. Pensé mucho sobre esto, pues no servía cualquiera. Las mujeres, como amigas, estaban descartadas, eso seguro. Ellas no entendían nada. Pero es que los hombres cada vez andaban peor; además de que casi todos ellos resultaban ser unos gilipollas, como ya he dicho, los pocos que quedaban que merecieran la pena eran ya caballeros, que se creían muy importantes y que no se dejarían tratar como simples escuderos. Iba a ser muy complicado encontrar un amigo. Incluso pensé prescindir de él, pero era imposible. Si una dama era un motivo, una excusa o una razón de ser de la que emana el sentido de la existencia, así un amigo es un testigo, un espectador, un espejo que me devolvería la cordura.
Pero no encontré dama. Y no encontré ese amigo. Y las metas para vivir escaseaban. Y los testigos de mi vida, pocos, no entendían nada. No podían entenderlo. Era imposible. Les echaba encima mi mirada de caballero, y ellos preguntaban, perplejos, "¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así?". Que qué me pasa. Entre caballeros, esas preguntas no tienen cabida, señores. Me daban ganas de sacar la espada y retarles a todos a un duelo junto al muro del convento más cercano al caer la noche. Y, aunque nunca hice nada semejante, algunos parecían comprender con quién tendrían que vérselas de seguir con aquella sarta de estupideces, pues no volvieron a tener el atrevemiento de repetir tales preguntas. El hielo de mi mirada, el rictus en mis labios, mis mandíbulas apretadas y la sombra de mi sombrero de ala ancha proyectándose en la amenaza de mi cara. Surtió efecto.
Pero hubo un tipo desgraciado y maloliente que una vez tuvo la osadía de tutearme. Estuvo a punto de correr la sangre. Me pasé los dedos lentamente por el bigote, le medí con la mirada. Era un bastardo borracho con un grupo de camaradas riéndole la maldita gracia. Siete contra uno. Decidí perdonarles la vida y seguir mi camino, aunque sin darles la espalda. Alargué mi mano hasta el sombrero, toqué levemente su ala y retrocedí, marcha atrás, sin quitarles el ojo de encima, hasta las sombras de la esquina donde me di la vuelta envolviéndome en mi capa de oscuridad. En el último instante, cuando yo ya había doblado por la calle de al lado, una voz llegó hasta mis oídos. Aquel carcamal me llamó "Puta loca". Pardiez, que eso no se lo podía permitir. Un rayo de odio restalló en mis ojos y mi mano estaba ya desenvainando cuando, por la esquina contraria, apareció un grupo de corchetes. Tuve que disimular la espada bajo la capa y esperar a que pasaran. Cuando volví a por ellos, el grupo había desaparecido. Rufianes. Cobardes. Siete contra uno y no habían dado la cara.
viernes, 15 de junio de 2007
CRISTALES QUE FLOTAN
Posada suavemente en un pedazo de cielo; suspendida, flotante, deslizándome sin moverme del sitio; levitando atravesada por la gravedad que no me afecta; volando sin volar, sin caer... ¿o sí? Pierdo pie, me resbalo entre las nubes. ¡Me hundo en las profundidades sin remedio! El vacío se me acerca, me acecha, me engulle, me sumerge. Me invade el pánico. Intento planear, agarrarme a algo, gritar con rabia todos los nombres de Satanás en todos y cada uno de los idiomas posibles.
Mi vida se me escapa sin que la pueda controlar... ¿Mi vida? Moriré. ¿Mi muerte?
Dejo de caer, poco a poco con una lentitud desesperante, hasta que me detengo. Sigo flotando dulcemente en un pedazo de cielo más denso que mis pensamientos más terribles... ¿Mi muerte? ¡Mi muerte! Intento pronunciar: "Mu... mu...", pero no lo consigo. Mi lengua está paralizada, mis labios no responden.
Mi cuerpo se me escapa sin que lo pueda controlar... ¿Mi cuerpo? Morirá. ¿La vida? No, ¡la muerte!
Mi vida se me escapa sin que la pueda controlar... ¿Mi vida? Moriré. ¿Mi muerte?
Dejo de caer, poco a poco con una lentitud desesperante, hasta que me detengo. Sigo flotando dulcemente en un pedazo de cielo más denso que mis pensamientos más terribles... ¿Mi muerte? ¡Mi muerte! Intento pronunciar: "Mu... mu...", pero no lo consigo. Mi lengua está paralizada, mis labios no responden.
Mi cuerpo se me escapa sin que lo pueda controlar... ¿Mi cuerpo? Morirá. ¿La vida? No, ¡la muerte!
CRISTALES SUPERSTICIOSOS
Julian me contó su teoría sobre la superstición una noche con varias copas de más a sus espaldas. Le costaba pronunciar, entre otras, la palabra "superstición". También tenía dificultades para dejar las manos quietas. Y para acertar a poner el borde de su vaso en el borde de sus labios. Acababa de pedir la enésima copa, y empezó su explicación más o menos por la mitad. Algo sobre un científico que busca una ley y sus restricciones. Después se tocó el cordón que llevaba al cuello, y me hizo uno de esos gestos tan suyos que vienen a significar un "¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Aquí está la clave de todo", o algo por el estilo. Pero yo me había perdido completamente: era un desnudo cordón negro, más bien fino y desgastado, que llevaba ajustado a su contorno. Creo que asentí mirándole. No estoy muy segura. Entonces él empezó a decir que aquel cordón le había salvado la vida varias veces. Y que al principio pensó que la fuente de su buena estrella era una camiseta verde que solía llevar; después creyó darse cuenta de que su suerte dependía de la cruz que colgaba por entonces del cordón. Decidió comprobarlo. Hizo varios experimentos de lo más extravagantes (algo sobre saltar por una ventana, o a la carretera entre los coches, creo) y, finalmente, dio con la solución: era el cordón, y no la cruz (por lo que acabó tirando ésta a la basura). Y sí, se consideraba "superst..." "supeds..." No logró acabar su discurso: salió corriendo de pronto buscando un baño para vomitar. A su regreso, no recordaba de qué estábamos hablando.
Pero a mí su historia me había encantado. Julian no era supersticioso: ¡Julian era un científico!
Pero a mí su historia me había encantado. Julian no era supersticioso: ¡Julian era un científico!
CRISTALES QUE BRILLAN
Al caer la noche, inmersa en un oscuro silencio sólo roto por los débiles haces de luna que, más que caer, flotaban, tuve la gran iluminación. No fue un instante. Tampoco un proceso. Pero, al final de ese principio, lo supe. Lo vi claro, lo entendí y me reconocí en aquella sensación.
jueves, 14 de junio de 2007
CRISTALES QUE SE ENCUENTRAN
Ax y Nai caminan por el desierto de las calles en que se ha convertido aquella ciudad repleta de gente.
Ax está de paso. Se dirige al centro en busca de una cafetería -ya sabe cuál- en la que sentarse a escribir el tercer capítulo de su novela. Hace cinco años que no pisa esa ciudad, pero aún recuerda vagamente al último camarero que le atendió. Lo imagina tras la barra con la misma camisa blanca y esas ojeras que le ocupaban toda la cara borrándole la sonrisa.
Nai vive allí, desde siempre. Toda una eternidad. Como cada día, se encamina hacia la cafetería más próxima al despacho en que trabaja. Hubo un tiempo en que curioseaba a los habituales de aquel local popular. Ya ni se molestaba. Se los sabía de memoria. Se sentó en la mesa de la esquina, e ignoró los comentarios, los silbidos y las miradas de los clientes. A sus casi treinta años, la belleza de Nai estaba en el punto de máximo esplendor.
Ax llegó a la cafetería con ojos soñadores. Le hizo un guiño al camarero nada más entrar. Era el mismo, el de las enormes ojeras. Pequeña decepción ante la mirada opaca e interrogante del camarero, que parecía no haberle reconocido. Ax tomó asiento junto a la barra y se dispuso a sacar su cuaderno de notas. Antes de haber encendido su primer cigarrillo, tenía ante sí, como salido de la nada, un café cortado con coñac, humeante, bien cargado, como a él le gustaban desde hacía más de quince años. El camarero sí le había reconocido. Se acordaba de él y de sus costumbres. Todo un detalle. Ax sonrió para sus adentros.
Nai cruzó las piernas, removió el café y continuó mirando por la ventana, distraída, somnolienta, con la cabeza apoyada en la mano izquierda. Una hoja otoñal caía desde el cielo al otro lado del cristal, y se reunía con su sombra que la perseguía en ángulo recto.
Ax levantó la cabeza. El camarero, sin inmutarse, señalaba con el mentón la esquina más alejada de la barra, la que tenía la única mesa soleada junto al ventanal. En su mirada, Ax creyó entrever un diminuto y fugaz brillo de complicidad. Ax dudó un momento. Después guardó su libreta cuidadosamente, se pasó la mano por la cabeza para despeinarse, pensativo, y, tomando aire, agarró el café y se acercó a Nai.
Nai pensó en Ax antes de llegar a verle. Quizá una corriente de aire había llevado hasta ella su aroma. Unos segundos más tarde vio cómo un vaso de café se posaba en su mesa. Alguien ocupó la silla de enfrente.
Ax no pudo reprimir un cierto rubor al contemplarla. "¡Dios, jamás estuvo tan preciosa!".
Nai no tuvo tiempo de sorprenderse, tanta fue su alegría. Ax no estaba muy cambiado, pero sí más viejo y más interesante. Habían pasado cinco años desde la última vez que se encontraron. No podía apartar la mirada de sus labios. Siempre le pasaba lo mismo.
Esos instantes, los primeros en mucho tiempo, pasaron a convertirse en segundos y, después, en minutos. Demasiado tiempo como para decir algo, pero demasiado también como para seguir en silencio. Al fin, se decidieron a hablar: los dos, al unísono, preguntaron con el tono despreocupado de quienes se hubieran despedido pocas horas antes: "¿Qué tal me encuentras?".
Nai pensó "más viejo", pero no lo dijo.
Ax pensó "estás tan preciosa, tan radiante...", pero prefirió callarse.
Nai pensó "increíble: tantos años, y aún te sigo queriendo".
Ax pensó "jamás he tenido tantas ganas de besarte como ahora".
Nai pensó "ojalá me besaras" y "ojalá vinieras para quedarte".
Ax pensó "querida niña, moriría por ti si me lo pidieras".
Los dos rieron sin risa, pero ninguno llegó a decir nada.
El camarero los observaba desde lo alto de sus ojeras. Su cara ya no estaba impasible. Meneaba la cabeza de un lado a otro con desesperación mientras secaba las copas. "¿Qué tal me encuentras?... valiente estupidez... ¡Ésa es la pregunta que se hacen después de tantos años! Dime qué sientes por mí hubiera sido más directa e igual de infructuosa".
Veinte años trabajando de cara al público reportaban mucha sabiduría, si se sabía observar con atención. Jamás había conversado con Nai. Con Ax, sólo sobre políticas autonómicas. Aún así, podía escuchar todas aquellas frases que la extraña pareja se dedicaba en silencio, frases que probablemente ninguno de los dos llegaría a oír nunca de labios del otro, ni a sospechar siquiera de su existencia. Sabía que, como había pasado cinco años antes, Ax y Nai se encontrarían los próximos días en aquella cafetería. Ax no escribiría una sola línea nueva para su novela. Nai no comería con su familia con la excusa de tener reuniones de trabajo. Ax contaría sus anécdotas más divertidas, y Nai le escucharía encantada. Nai le enseñaría una foto del cumpleaños de su hijo pequeño, y Ax le mandaría recuerdos para su marido. Ax no le daría el beso que ambos llevaban años soñando, y Nai no se fugaría con él, ni por una vida ni por una noche.
El camarero sabía bien todo esto, y sabía que unos días después Ax tendría que marcharse de la ciudad, una vez más, y que cada vez le costaría más regresar. Y sabía que Nai volvería a su rutina y cada mañana llegaría a la cafetería, con la mirada perdida y cansada, somnolienta, distraída y triste, a desayunar contemplando la caída de las hojas otoñales. Sabía bien cómo acabaría todo aquello. Volvió a menear la cabeza, abatido. Ya había pasado en otra ocasión, hace unos cinco años. Miró una última vez a la extraña pareja. Seguían en silencio, contemplándose. Los cafés se habían enfriado. Al camarero se le oscurecieron las ojeras un poquito más aún.
Ax está de paso. Se dirige al centro en busca de una cafetería -ya sabe cuál- en la que sentarse a escribir el tercer capítulo de su novela. Hace cinco años que no pisa esa ciudad, pero aún recuerda vagamente al último camarero que le atendió. Lo imagina tras la barra con la misma camisa blanca y esas ojeras que le ocupaban toda la cara borrándole la sonrisa.
Nai vive allí, desde siempre. Toda una eternidad. Como cada día, se encamina hacia la cafetería más próxima al despacho en que trabaja. Hubo un tiempo en que curioseaba a los habituales de aquel local popular. Ya ni se molestaba. Se los sabía de memoria. Se sentó en la mesa de la esquina, e ignoró los comentarios, los silbidos y las miradas de los clientes. A sus casi treinta años, la belleza de Nai estaba en el punto de máximo esplendor.
Ax llegó a la cafetería con ojos soñadores. Le hizo un guiño al camarero nada más entrar. Era el mismo, el de las enormes ojeras. Pequeña decepción ante la mirada opaca e interrogante del camarero, que parecía no haberle reconocido. Ax tomó asiento junto a la barra y se dispuso a sacar su cuaderno de notas. Antes de haber encendido su primer cigarrillo, tenía ante sí, como salido de la nada, un café cortado con coñac, humeante, bien cargado, como a él le gustaban desde hacía más de quince años. El camarero sí le había reconocido. Se acordaba de él y de sus costumbres. Todo un detalle. Ax sonrió para sus adentros.
Nai cruzó las piernas, removió el café y continuó mirando por la ventana, distraída, somnolienta, con la cabeza apoyada en la mano izquierda. Una hoja otoñal caía desde el cielo al otro lado del cristal, y se reunía con su sombra que la perseguía en ángulo recto.
Ax levantó la cabeza. El camarero, sin inmutarse, señalaba con el mentón la esquina más alejada de la barra, la que tenía la única mesa soleada junto al ventanal. En su mirada, Ax creyó entrever un diminuto y fugaz brillo de complicidad. Ax dudó un momento. Después guardó su libreta cuidadosamente, se pasó la mano por la cabeza para despeinarse, pensativo, y, tomando aire, agarró el café y se acercó a Nai.
Nai pensó en Ax antes de llegar a verle. Quizá una corriente de aire había llevado hasta ella su aroma. Unos segundos más tarde vio cómo un vaso de café se posaba en su mesa. Alguien ocupó la silla de enfrente.
Ax no pudo reprimir un cierto rubor al contemplarla. "¡Dios, jamás estuvo tan preciosa!".
Nai no tuvo tiempo de sorprenderse, tanta fue su alegría. Ax no estaba muy cambiado, pero sí más viejo y más interesante. Habían pasado cinco años desde la última vez que se encontraron. No podía apartar la mirada de sus labios. Siempre le pasaba lo mismo.
Esos instantes, los primeros en mucho tiempo, pasaron a convertirse en segundos y, después, en minutos. Demasiado tiempo como para decir algo, pero demasiado también como para seguir en silencio. Al fin, se decidieron a hablar: los dos, al unísono, preguntaron con el tono despreocupado de quienes se hubieran despedido pocas horas antes: "¿Qué tal me encuentras?".
Nai pensó "más viejo", pero no lo dijo.
Ax pensó "estás tan preciosa, tan radiante...", pero prefirió callarse.
Nai pensó "increíble: tantos años, y aún te sigo queriendo".
Ax pensó "jamás he tenido tantas ganas de besarte como ahora".
Nai pensó "ojalá me besaras" y "ojalá vinieras para quedarte".
Ax pensó "querida niña, moriría por ti si me lo pidieras".
Los dos rieron sin risa, pero ninguno llegó a decir nada.
El camarero los observaba desde lo alto de sus ojeras. Su cara ya no estaba impasible. Meneaba la cabeza de un lado a otro con desesperación mientras secaba las copas. "¿Qué tal me encuentras?... valiente estupidez... ¡Ésa es la pregunta que se hacen después de tantos años! Dime qué sientes por mí hubiera sido más directa e igual de infructuosa".
Veinte años trabajando de cara al público reportaban mucha sabiduría, si se sabía observar con atención. Jamás había conversado con Nai. Con Ax, sólo sobre políticas autonómicas. Aún así, podía escuchar todas aquellas frases que la extraña pareja se dedicaba en silencio, frases que probablemente ninguno de los dos llegaría a oír nunca de labios del otro, ni a sospechar siquiera de su existencia. Sabía que, como había pasado cinco años antes, Ax y Nai se encontrarían los próximos días en aquella cafetería. Ax no escribiría una sola línea nueva para su novela. Nai no comería con su familia con la excusa de tener reuniones de trabajo. Ax contaría sus anécdotas más divertidas, y Nai le escucharía encantada. Nai le enseñaría una foto del cumpleaños de su hijo pequeño, y Ax le mandaría recuerdos para su marido. Ax no le daría el beso que ambos llevaban años soñando, y Nai no se fugaría con él, ni por una vida ni por una noche.
El camarero sabía bien todo esto, y sabía que unos días después Ax tendría que marcharse de la ciudad, una vez más, y que cada vez le costaría más regresar. Y sabía que Nai volvería a su rutina y cada mañana llegaría a la cafetería, con la mirada perdida y cansada, somnolienta, distraída y triste, a desayunar contemplando la caída de las hojas otoñales. Sabía bien cómo acabaría todo aquello. Volvió a menear la cabeza, abatido. Ya había pasado en otra ocasión, hace unos cinco años. Miró una última vez a la extraña pareja. Seguían en silencio, contemplándose. Los cafés se habían enfriado. Al camarero se le oscurecieron las ojeras un poquito más aún.
miércoles, 13 de junio de 2007
RECUERDOS CRISTALIZADOS
Cuando tenía seis o siete años, en el colegio pidieron que cada niño dibujara en cartulina los rostros de sus padres, a tamaño natural. Una vez dibujados, coloreados y recortados, la profesora se encargaba de agujerear los ojos y de colocar gomas de oreja a oreja que sirvieran de sujeción a cada máscara. Las caretas resultantes podían ser utilizadas en las cercanas fechas de carnaval.
Llegué a probármelas, antes de llevarlas a casa, pero no como máscaras, pues sólo vi en ellas cartón con incómodos agujeros a los que asomar los ojos. Una máscara es otra cosa. A veces precisa de miedo por parte del que la porta, de mentiras suficientemente autoconviencentes. Otras veces, las de los momentos más distendidos, precisa de mucha imaginación, y de fe en que se produzca la disolución de las identidades del yo y del otro, resultando de todo ello un yo-que-deviene-en-un-otro. Y yo, de eso (imaginación y fe), tenía bien poco por aquel entonces; al menos, en lo que a aplicarme a adoptar el rol de mis padres se refiere.
El caso es que aparecí por casa, aquel día, con ambas caretas: una, grande y redonda, representaba a mi madre (en realidad, no representaba, sino que "era" cómo yo veía a mi madre); la otra, pequeña y escurrida, "era" mi padre. A mi padre le encantaron. Sonrió y dijo que había que hacerles un hueco en la pared, junto al resto de creaciones tanto mías como de mi hermana. En cambio, el primer comentario que salió de labios de mi madre fue "¿Por qué me has hecho tan grande?".
Aunque poco entendía yo entonces (como ahora) de psicología, supe de inmediato que algo no marchaba bien en todo aquello. Mi padre me disculpaba. Mi madre parecía bastante molesta. Y ninguno de los dos hablaba, en realidad, del tamaño en sí de la careta. Me di cuenta de que "grande" era "malo", y esta identidad tenía pleno sentido en mi cabeza, pues era consciente, por primera vez en mi vida, de que de alguna extraña forma en aquella careta se podía leer mi pensamiento, de que en ella se reflejaban algunos de mis sentimientos ocultos hasta entonces (eso creía yo) como el de que, para mí, mi madre era mala.
Sin embargo, me sentía culpable, como si el fallo viniera de mí, como si no me hubiera esforzado para funcionar con la suficiente capacidad de amar. Y me dolía haberle hecho daño a mi madre.
Un año después, en el colegio nos propusieron escribir un cuento. Me puse manos a la obra al llegar a casa, con lápiz y papel y la cabeza llena de aventuras que contar. Como protagonista, inventé a un chico mayor, de diez años: Alfonsín. Sabía que tenía que ser un chico (era genial ser un chico), pero le puse el nombre más estúpido que se me ocurrió en aquel momento. Alfonsín. Un verdadero absurdo. Pero el nombre intentaba compensar (y esconder) el resto de sus magníficas cualidades de héroe: era hijo único y no tenía padres; podía tomar sus propias decisiones sin dar explicaciones a nadie; era amigo de sus amigos; era aventurero y valiente. Su nombre se perfilaba como su máscara de humildad ante el mundo.
Tenía dos amigos de nombres maravillosos: María y Óliver, dos hermanos de la misma edad que Alfonsín, y que representaban las características opuestas: ordenados, disciplinados, responsables y obedientes, cobardes y con poca chispa. La personificación misma del sentido común más puramente cristiano-burgués.
Alfonsín les propone escaparse de casa, dejarlo todo y marcharse al bosque a enfrentar mil aventuras y peligros de previsible final feliz.
Aparece la voz de la razón: María y Óliver han de consultar a sus padres (éstos, literalmente, "Padre de María y Óliver" y "Madre de María y Óliver"), de los que depende el permiso, el visto bueno, en definitiva: la bendición... ¡¡para escaparse de casa!!
Yo sabía que sería la "Madre" la que daría el no por respuesta a la proposición de los dos hermanos. Me había pasado demasiadas veces. Y sabía que el "Padre" se limitaría a observar la escena impasible a pesar de su disconformidad. La postura del "Padre" siempre era cómoda, de no confrontación.
Pero sabía también que, terminado el relato, lo leerían mis propios padres y verían en aquellas decisiones reflejos de sí mismos, imágenes congeladas, deformadas, "demasiado grandes" para mi madre, "demasiado pequeñas" para mi padre, que odiarían al momento.
Decidí que era preferible equilibrar la balanza que medía el abismo entre ellos, compensándolos, uniformándolos y faltando a la verdad; añadí un personaje más, una vecina del matrimonio, anciana señora cincuentona, viuda, gorda y amargada, y con el nombre más terrorífico que pude encontrar. "Doña Tula". ¡"Doña Tula"! Aún hoy su nombre me produce pavor.
Aquella vieja era la clásica metomentodo sin argumentos que hacía la vida imposible a quien deseara un poco de felicidad. Obviamente, era mi madre. Y convenció a los "Padres" de que María y Óliver no podían ir al bosque, por lo que Alfonsín se tuvo que marchar solo. En realidad, Alfonsín siempre había estado solo. De sus aventuras en el bosque y de su encuentro con el vagabundo "You", tal vez hable otro día.
Por supuesto, pueden estar tranquilos, la historia tuvo un final feliz para Alfonsín. No tanto para mí. Mis padres recibieron el cuento con inmensa alegría (demasiada), pues venía acompañado de una nota que mi profesora me dedicaba: "Si todo esto ha salido de tu cabeza, si no lo has copiado de un libro, tienes un gran futuro como escritora. Ánimo. Sigue escribiendo". Terrible esta frase y lo que produjo a su alrededor. Han pasado veinte años, y sigo aguantando a duras penas su carga.
Y en lo que respecta a mi madre... Sólo hizo un comentario con respecto al contenido del cuento: "Y a Doña Tula, ¿por qué la has puesto de mala?"... ¡Virgen santísima! ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿No puede dejar pasar sus sospechas, sus intuiciones? ¿No podríamos las dos disimular, enmascararnos bajo las reglas de que todas las caretas tienen el mismo tamaño? ¿No ve que intento evitarle un sufrimiento inútil? ¿No se da cuenta de que toda esa maniobra de ocultación sólo existe porque la quiero?
Llegué a probármelas, antes de llevarlas a casa, pero no como máscaras, pues sólo vi en ellas cartón con incómodos agujeros a los que asomar los ojos. Una máscara es otra cosa. A veces precisa de miedo por parte del que la porta, de mentiras suficientemente autoconviencentes. Otras veces, las de los momentos más distendidos, precisa de mucha imaginación, y de fe en que se produzca la disolución de las identidades del yo y del otro, resultando de todo ello un yo-que-deviene-en-un-otro. Y yo, de eso (imaginación y fe), tenía bien poco por aquel entonces; al menos, en lo que a aplicarme a adoptar el rol de mis padres se refiere.
El caso es que aparecí por casa, aquel día, con ambas caretas: una, grande y redonda, representaba a mi madre (en realidad, no representaba, sino que "era" cómo yo veía a mi madre); la otra, pequeña y escurrida, "era" mi padre. A mi padre le encantaron. Sonrió y dijo que había que hacerles un hueco en la pared, junto al resto de creaciones tanto mías como de mi hermana. En cambio, el primer comentario que salió de labios de mi madre fue "¿Por qué me has hecho tan grande?".
Aunque poco entendía yo entonces (como ahora) de psicología, supe de inmediato que algo no marchaba bien en todo aquello. Mi padre me disculpaba. Mi madre parecía bastante molesta. Y ninguno de los dos hablaba, en realidad, del tamaño en sí de la careta. Me di cuenta de que "grande" era "malo", y esta identidad tenía pleno sentido en mi cabeza, pues era consciente, por primera vez en mi vida, de que de alguna extraña forma en aquella careta se podía leer mi pensamiento, de que en ella se reflejaban algunos de mis sentimientos ocultos hasta entonces (eso creía yo) como el de que, para mí, mi madre era mala.
Sin embargo, me sentía culpable, como si el fallo viniera de mí, como si no me hubiera esforzado para funcionar con la suficiente capacidad de amar. Y me dolía haberle hecho daño a mi madre.
Un año después, en el colegio nos propusieron escribir un cuento. Me puse manos a la obra al llegar a casa, con lápiz y papel y la cabeza llena de aventuras que contar. Como protagonista, inventé a un chico mayor, de diez años: Alfonsín. Sabía que tenía que ser un chico (era genial ser un chico), pero le puse el nombre más estúpido que se me ocurrió en aquel momento. Alfonsín. Un verdadero absurdo. Pero el nombre intentaba compensar (y esconder) el resto de sus magníficas cualidades de héroe: era hijo único y no tenía padres; podía tomar sus propias decisiones sin dar explicaciones a nadie; era amigo de sus amigos; era aventurero y valiente. Su nombre se perfilaba como su máscara de humildad ante el mundo.
Tenía dos amigos de nombres maravillosos: María y Óliver, dos hermanos de la misma edad que Alfonsín, y que representaban las características opuestas: ordenados, disciplinados, responsables y obedientes, cobardes y con poca chispa. La personificación misma del sentido común más puramente cristiano-burgués.
Alfonsín les propone escaparse de casa, dejarlo todo y marcharse al bosque a enfrentar mil aventuras y peligros de previsible final feliz.
Aparece la voz de la razón: María y Óliver han de consultar a sus padres (éstos, literalmente, "Padre de María y Óliver" y "Madre de María y Óliver"), de los que depende el permiso, el visto bueno, en definitiva: la bendición... ¡¡para escaparse de casa!!
Yo sabía que sería la "Madre" la que daría el no por respuesta a la proposición de los dos hermanos. Me había pasado demasiadas veces. Y sabía que el "Padre" se limitaría a observar la escena impasible a pesar de su disconformidad. La postura del "Padre" siempre era cómoda, de no confrontación.
Pero sabía también que, terminado el relato, lo leerían mis propios padres y verían en aquellas decisiones reflejos de sí mismos, imágenes congeladas, deformadas, "demasiado grandes" para mi madre, "demasiado pequeñas" para mi padre, que odiarían al momento.
Decidí que era preferible equilibrar la balanza que medía el abismo entre ellos, compensándolos, uniformándolos y faltando a la verdad; añadí un personaje más, una vecina del matrimonio, anciana señora cincuentona, viuda, gorda y amargada, y con el nombre más terrorífico que pude encontrar. "Doña Tula". ¡"Doña Tula"! Aún hoy su nombre me produce pavor.
Aquella vieja era la clásica metomentodo sin argumentos que hacía la vida imposible a quien deseara un poco de felicidad. Obviamente, era mi madre. Y convenció a los "Padres" de que María y Óliver no podían ir al bosque, por lo que Alfonsín se tuvo que marchar solo. En realidad, Alfonsín siempre había estado solo. De sus aventuras en el bosque y de su encuentro con el vagabundo "You", tal vez hable otro día.
Por supuesto, pueden estar tranquilos, la historia tuvo un final feliz para Alfonsín. No tanto para mí. Mis padres recibieron el cuento con inmensa alegría (demasiada), pues venía acompañado de una nota que mi profesora me dedicaba: "Si todo esto ha salido de tu cabeza, si no lo has copiado de un libro, tienes un gran futuro como escritora. Ánimo. Sigue escribiendo". Terrible esta frase y lo que produjo a su alrededor. Han pasado veinte años, y sigo aguantando a duras penas su carga.
Y en lo que respecta a mi madre... Sólo hizo un comentario con respecto al contenido del cuento: "Y a Doña Tula, ¿por qué la has puesto de mala?"... ¡Virgen santísima! ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿No puede dejar pasar sus sospechas, sus intuiciones? ¿No podríamos las dos disimular, enmascararnos bajo las reglas de que todas las caretas tienen el mismo tamaño? ¿No ve que intento evitarle un sufrimiento inútil? ¿No se da cuenta de que toda esa maniobra de ocultación sólo existe porque la quiero?
viernes, 8 de junio de 2007
EL CRISTAL CON QUE SE MIRA
-Dicen que hay una lengua nórdica que recoge más de veinte palabras para nombrar los diferentes tipos de blanco. Una lengua vinculada a una realidad promiscua en tonalidades de blancos. Una realidad en la que tú y yo sólo tendríamos un término donde otros tendrían una veintena; más aún, nuestro ojo sólo tendría capacidad para distinguir el único blanco que conoce.
-Pero eso es educable. Necesitaríamos tiempo para aprenderlo, simplemente.
-¿Necesitaríamos? ¿Tú y yo?
-Claro. Tú y yo. Nuestros ojos, nuestro lenguaje.
-¿Y crees de verdad que si tuviéramos veinte clases de blancos tú y yo seríamos tú y yo?
(Jueves 31 de mayo de 2007)
-Pero eso es educable. Necesitaríamos tiempo para aprenderlo, simplemente.
-¿Necesitaríamos? ¿Tú y yo?
-Claro. Tú y yo. Nuestros ojos, nuestro lenguaje.
-¿Y crees de verdad que si tuviéramos veinte clases de blancos tú y yo seríamos tú y yo?
(Jueves 31 de mayo de 2007)
El cristal de la locura
La vida actual, por más delirante que pueda parecer esta afirmación, se mantiene en su vieja atmósfera de estupro, de anarquía, de desorden, de delirio, de desenfreno, de locura crónica, de inercia burguesa, de anomalía psíquica (pues no es el hombre sino el mundo el que se ha vuelto anormal), de intencionada deshonestidad y de hipocresía insigne, de miserable desprecio por todo lo que acredita linaje, de reivindicación de un orden enteramente basado en el cumplimiento de una primitiva injusticia, de crimen organizado en suma.
Esto va mal porque la conciencia enferma tiene el máximo interés, en este momento, en no salir de su enfermedad.
Así es como una sociedad tarada inventó la psiquiatría, para defenderse de las investigaciones de algunas inteligencias extraordinariamente lúcidas, cuyas facultades de adivinación le molestaban.
(En VAN GOGH: EL SUICIDADO DE LA SOCIEDAD y para acabar de una vez con el Juicio de Dios. Antonin Artaud)
Esto va mal porque la conciencia enferma tiene el máximo interés, en este momento, en no salir de su enfermedad.
Así es como una sociedad tarada inventó la psiquiatría, para defenderse de las investigaciones de algunas inteligencias extraordinariamente lúcidas, cuyas facultades de adivinación le molestaban.
(En VAN GOGH: EL SUICIDADO DE LA SOCIEDAD y para acabar de una vez con el Juicio de Dios. Antonin Artaud)
Los dos mundos: opacidad y transparencia
Un mundo lo constituía la casa paterna (…). Este mundo me resultaba muy familiar: se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. A este mundo pertenecían un tenue esplendor, claridad y limpieza; en él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. En este mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría.
El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos; todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados; historias de robos, asesinatos y suicidios.
(En Demian, de Hermann Hesse)
El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos; todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados; historias de robos, asesinatos y suicidios.
(En Demian, de Hermann Hesse)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)